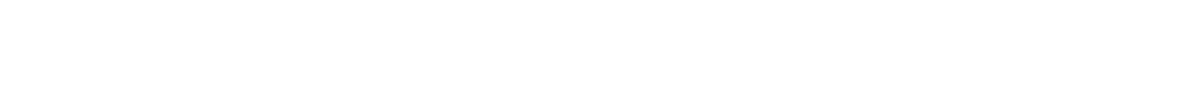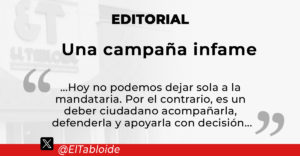Ningún padre de familia desea que la muerte arrebate, de un momento a otro, los sueños de sus hijos que estudian en escuelas y colegios del país. Sin embargo, vemos con preocupación cómo, en distintos lugares del mundo, la violencia se infiltra en los espacios educativos.
Casos como los ocurridos en Estados Unidos, donde jóvenes y maestros han sido víctimas de ataques inesperados, sorprenden e indignan, y dejan en evidencia la fragilidad de la salud mental en medio de una sociedad de consumo insaciable, mezquina y siempre insatisfecha.
Desde que se admitió en Colombia el principio del libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas enfrentan un nuevo desafío: a los maestros se les restringió incluso llamar la atención a niños y adolescentes por temor a “frustrarlos”.
El resultado, aunque complejo, es evidente: crece la llamada “juventud de cristal”, que ante la menor dificultad se derrumba, carece de resiliencia y, en muchos casos, se convierte en parte de la generación “nini”: jóvenes que ni estudian ni trabajan, sin propósito, sin sentido de vida y poniendo en riesgo no solo su futuro, sino también el desarrollo de la sociedad y de la democracia misma.
Hoy vemos estudiantes que desobedecen, que no saludan ni respetan, que no pierden el año escolar, pero tampoco asimilan conocimientos. Permanecen conectados a las redes sociales, encuentran respuestas rápidas a sus tareas, pero carecen de pensamiento crítico.
Este panorama es preocupante: estamos formando una sociedad débil, confundida y violenta, que obliga a repensar con urgencia nuestro modelo educativo, tal como ya lo hacen otros países.
Un ejemplo reciente es El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele expidió una normatividad para fortalecer el orden y la disciplina en la educación pública. Allí se vigila la presentación personal, el aseo, el uniforme y el comportamiento de los estudiantes, bajo el argumento de que las pandillas juveniles comienzan sus conductas violentas desde los primeros años si no se corrigen a tiempo. Esta medida, como era de esperarse, generó posiciones encontradas: unos la respaldan; otros la rechazan.
En Colombia, muchos recordamos la urbanidad de Carreño, aquella que inculcaba disciplina, respeto a los mayores, obediencia a las autoridades y normas claras de convivencia. Hoy la sociedad está dividida entre quienes defienden la libertad absoluta y quienes claman por retomar principios básicos de educación y respeto.
No se trata de caer en extremos. Como dice el refrán: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. El verdadero desafío está en encontrar el equilibrio, especialmente en una sociedad profundamente influenciada por las redes sociales, donde la información —cierta o falsa— llega sin filtros y modela, sin discernimiento, el pensamiento de la juventud.
Muchos terminan convertidos en “zombis tecnológicos”, siguiendo tendencias sin reflexionar sobre su impacto.
Es urgente repensar la sociedad que queremos construir. Este debate debe ser colectivo y convocar a educadores, filósofos, sociólogos, teólogos, psicólogos y, sobre todo, a los padres de familia. Si aspiramos a preservar valores como el respeto por la vida, la solidaridad, la fraternidad y la libertad, la educación integral es la clave.