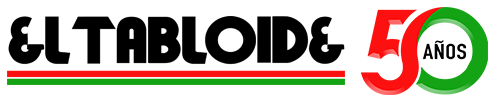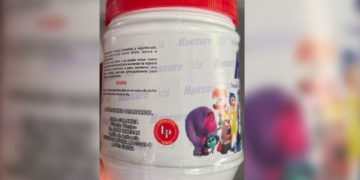Se supone que la poesía, es decir la poiesis, es la consecuencia más alta de la cultura en una determinada civilización.
Por ello, el filósofo alemán Theodor Adorno sentenció: “No se puede escribir poesía después de Auschwitz”, y el teólogo norteamericano Jack Miles, afirma en su libro “Dios, una biografía” que Jehová, una deidad que mantenía comunicación cotidiana con su pueblo a través de los profetas, enmudece luego de hacer padecer injustamente a Job. Metáfora que cobra sentido si Job es el pueblo judío sometido al holocausto.
Tanto el filósofo como el teólogo, llaman la atención al hecho de que una civilización que tolera y celebra la barbarie ha perdido su razón de existir, lo que, desde una concepción humanista de la cultura, sería rigurosamente cierto.
El problema reside en que la esencia de la evolución en Occidente no reside en el crecimiento de su cultura sino en su capacidad de acumular riqueza. Así las cosas, su pretendido progreso no es otra cosa que una regresión cada vez más compulsiva a su condición animal.
No de otra forma se puede entender que desde 1948, la población palestina esté condenada a su desa-parición de la faz de la tierra, como los pueblos nativos de América, como el pueblo armenio, el pueblo kurdo, el pueblo camboyano, para citar algunos.
Simplemente porque su territorio se hace necesario para cumplir con una promesa realizada a través de un mito. Mito que se hace evidente por el poeta nacional palestino Mahmud Darwix, cuando en su libro “La presencia de la ausencia” se lee: “Aquí los asesiné y los vi bien muertos. ¿Cómo es que burlaron la muerte y desobedecieron mis órdenes… me desobedecieron a mí que soy quien insufla la vida y la muerte?” (…) “Corrió tanta sangre entre nosotros que el reguero le sirvió al enemigo para tranquilizar su conciencia, temerosa de lo que nos había hecho, no de lo que nosotros pudiéramos hacerle.”