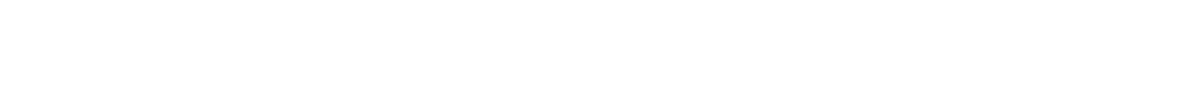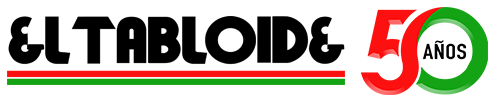Escribir esta columna, sabiendo que es la última que se publica impresa, me trae un infinito sabor de derrota. He hecho mi ya larga vida escribiendo para que me lean lo que en el papel se podía imprimir.
Con mis libros ha sido un aprendizaje lleno de logros y satisfacciones que no cesan en la esperanza de que siendo digitalizado al futuro evadiré la batalla perdida. Pero con este oficio periodístico me asaltan los recuerdos y me lleno de la melancolía que a los viejos derrotados termina por silenciarnos.
No puedo olvidar entonces aquél ya remoto día del fatídico año de 1989 cuando las balas asesinas cegaron la vida de José Espejo, el director y propietario de este semanario. Yo era alcalde y como no había dejado de ser columnista en varios diarios del país, su asesinato me recrudecía riesgos y pesimismos. Decidí entonces que debía darle todo mi apoyo a Nilsa López, su viuda, buscando que el semanario tan vital para Tuluá no muriera.
La vimos orgullosos aprender desde el oficio de escribir hasta el de rebuscadora de la pauta publicitaria para sostener su edición, lo que llevó a ir construyendo una amistad tan valiosa para mí como resultó enorgullecedor escribir tantas columnas para sus ediciones. Tampoco puedo olvidar el apoyo que me significó este semanario impreso el día que las máquinas feudales de la burguesía caleña pretendieron aniquilarme cuando fui gobernador del departamento.
Contando con la complicidad del silencio de su directora y propietaria, publiqué cada sábado la columna que firmaba Marcianita Barona, mi personaje de novela, y que escribía desde el reclusorio donde me encerraron. Y ni en ese momento ni hoy, cuando el reconocimiento de mis lectores me envuelve en el respeto, he dejado de sentirme parte de El Tabloide y, por ende de ejercer de vigilante crítico de la comarca. Lo que nunca pensé era que me tocara hasta este ingrato oficio de ver morir los periódicos y mucho menos El Tabloide. Quizás he vivido demasiado.