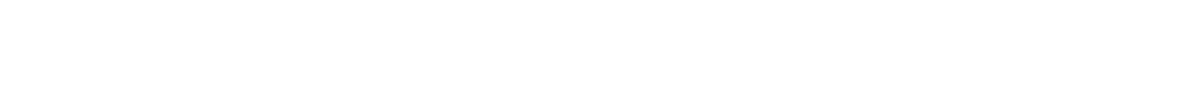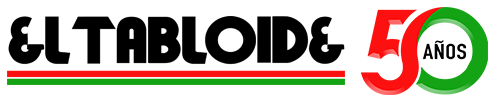Uno de mis grandes maestros fue Juan José, un niño de 7 años, yo le daba clases. Una vez trajo unas piezas de LEGO muy diminutas, unidas formaban un avión, él estaba empeñado en armarlo y no podía, reaccionó con llanto y frustración, pero en cierto punto dijo que iba para el baño, sonó la llave del lavamanos, salió con agua en la cara, y me dijo: ya me calmé.
Meses después volvió con otras piezas de LEGO, le pregunté si esta vez se sentía más tranquilo para intentarlo, a través de sus gafas azules me miró con extrañeza: sí, eso fue cuando tenía 6 años, pero ahora ya tengo 7, y continuó armando un castillo con las fichas.
El error es parte de cualquier proceso de aprendizaje, Juan afronta sus retos cotidianos con esa certeza; en una reciente publicación de Instagram, el psicoanalista Rodrigo Asseo escribió sobre el síndrome del impostor, sostiene que muchas personas adjudican sus éxitos a la suerte o a milagros extraños, porque no tienen todos los conocimientos ni toda la experiencia sienten que no lo merecen, eso pasa porque no comprendemos lo que Juan en su infinita inteligencia domina, y que Rodrigo concreta: “Aceptar que siempre estamos en falta y utilizar esa falta como móvil para seguir en construcción es aceptar que no somos impostores pues no pretendemos saberlo todo; pretendemos crecer, construirnos y aceptar al fin y al cabo nuestra propia humanidad sostenida por el deseo de querer saber más”.
Esta semana conversaba con mi papá sobre el concepto de la falibilidad, el cual define la condición humana: somos propensos al error, podemos equivocarnos; entonces hablamos de la importancia de sabernos falibles para tener poder de acción y para ver al otro con más compasión, como Juan, quien no solo tenía la capacidad de autoevaluarse tan orgánicamente, también podía animar a su hermana a disfrutar el proceso de hacer un dibujo imperfecto, una pintura que se saliera de la línea, y reconocer la importancia de intentarlo.