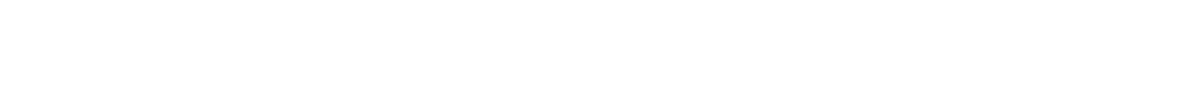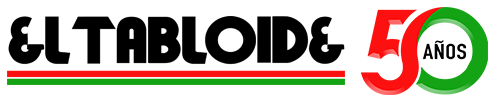“¿Me hace el favorcito?”, “Hágame el cruce” o “Ay eso no se demora nada”, son unas de las frases más peligrosas que se le pueden decir a alguien que ha invertido tiempo, esfuerzo, dinero y salud en aprender algo; y aunque estas suenen inocentes y casi tiernas, encierran una idea increíblemente extendida y completamente equivocada, una un poco impopular en cuanto a opinión: El conocimiento, el talento o la experiencia pueden (o deben) regalarse.
Sobre todo, si el servicio o el favorcito viene de alguien joven o quien apenas está comenzando. Y verdaderamente es indiferente si se estudia derecho, gastronomía, diseño gráfico, electricidad, fotografía o contabilidad, porque si estás aprendiendo, practicando o perfeccionando aquella disciplina o habilidad, tu tiempo y lo que haces con lo que sabes, tiene un valor más elevado del que podría cuantificarse en una tarifa ya determinada. Y es que no se está cobrando por el resultado final, sino por todo lo que hay detrás, incluyendo aquellas horas de estudio, la prueba y el error, las herramientas y las frustraciones.
Hacerlo de forma gratuita, por compromiso, por miedo o costumbre es una forma bastante sutil de desvalorizar lo que uno es capaz de hacer y ofrecer. Es necesario hacer invitar a quienes reciben este trabajo, no más regateo innecesario, nadie pide un descuentico en una cirugía, una entrada al cine o una consulta médica, entonces, ¿por qué pedirla a quien redacta su contrato, le pinta un cuadro o repara su computador?Cobrar no es ser insensible, sino tener claro que, si no se valora el trabajo propio, nadie más va a hacerlo; si queremos vivir en ese mundo donde se respeta el mérito, la preparación y el oficio, es nuestro deber dejar de pedir el favorcito que no le va a demorar nada, como si se tratara de un gesto simple.
No es egoísmo, es justicia. Es cobrar no por el tornillo o los cinco minutos en el que lo puso, sino, por ser el único entre tantos que sabía que esa diminuta pieza debía ir allí.