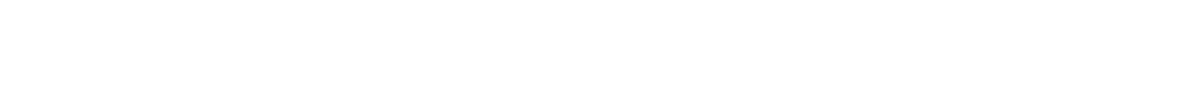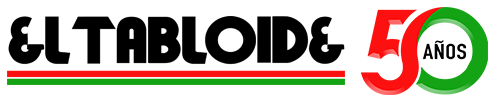Amor y muerte tan unidos van en la vida; blancos son los azahares nupciales de la desposada como las flores recordatorias sobre las tumbas. Y acaso el símbolo que estos días, presentan, sea el símbolo mismo de la existencia destacado para enseñarnos cómo es fugaz el vivir, como es perecedero el hombre y cómo también el amor, vencedor de la muerte va restaurando la vida, dando nuevas fuerzas, vigorizando la naturaleza, creando la inmortalidad con el sucederse constante de las generaciones.
La muerte es, quizás el más grande acicate del vivir; y ha de llegar cuando menos se le espera, cruelmente, desgarrándonos las entrañas para hacer más intensa su visita. Así también el advenimiento del amor.
El corazón presiente su venida, pero nada le anuncia; y en una hora, en un instante nos sentimos aprisionados por él, con dulces lazos, que trocarse suelen en pesadas cadenas; nos brinda sus flores perfumadas que embriagan y enervan, y el amor más grande, el más fuerte tendrá que llorar, tendrá que ser amargo para ser duradero, tendrá que atarnos por el dolor para que podamos ser capaces de gustar todas sus ternuras.
Símbolo de la existencia misma, el culto silencioso de la muerte y el rito glorioso de la vida, del amor coronado de azahares, sabe decirnos con palabras emocionadas todo lo que ambicionamos para nuestros espíritus.
Ante la entrada que da paso a la necrópolis debería alzarse una estatua del amor victorioso teniendo a sus pies, como un lebrel obediente, a la muerte que le sonríe y parece significarle como su obra completa. Por estos días tristes e ilusionados por el Covid 19 y la navidad, que consagramos a honrar a los que partieron y en los que los enamorados cruzan gozosos el umbral de los sueños, son la más piadosa y sincera ofrenda sobre el altar consagrado a “los gemelos divinos, el amor y la muerte”