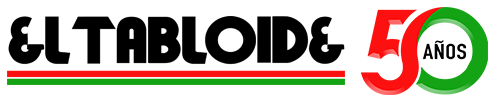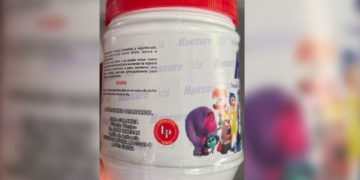En el rincón más oscuro de nuestra sociedad, la infancia es herida con la daga de la violencia y la indiferencia.
Esta semana, Colombia despertó estremecida por una tragedia que junto con otra que ocurrió el mes pasado clavan su eco en el alma colectiva: un padre que apagó las vidas de sus dos hijos en Bogotá y otro que, cegado por la ira, este lunes lanzó a su pequeña desde un tercer piso en Jamundí.
Historias desgarradoras que se convierten en titulares, pero que no son excepciones en un país donde la violencia intrafamiliar se respira como un aire tóxico que nadie parece querer purificar.
Lo más aterrador no son estos casos que llegan a las portadas; son los cientos, quizás millas, que jamás conoceremos. Los niños cuyos gritos se pierden entre paredes silenciosas, las marcas que nunca serán fotografiadas, los llantos que nadie acuna.
¿Cuántos hogares, en apariencia normales, ocultan tragedias cotidianas que no tienen espacio en las noticias? La violencia contra los niños no es solo un problema familiar, es una falla estructural, una omisión colectiva.
Estos pequeños no son propiedad de nadie, no son trofeos en disputas ni recipientes de frustraciones; son responsabilidad de todos, una promesa de un futuro mejor que estamos traicionando.
Vivimos en un país donde la normalización de la agresión es la verdadera pandemia, donde nos hemos acostumbrado a tolerar lo intolerable.
Pero los niños no son escudos de la ira adulta, no son los chivos expiatorios de conflictos no resueltos; es hora de enfrentar este monstruo que crece en la oscuridad de nuestros hogares. Los niños no solo necesitan leyes que los protejan, necesitan adultos valientes que rompan el ciclo, comunidades que denuncian, gobiernos que eduquen y sistemas que amparen.
El futuro nos juzgará por lo que hicimos –o dejamos de hacer– cuando esos pequeños, indefensos y olvidados, gritaron por ayuda.