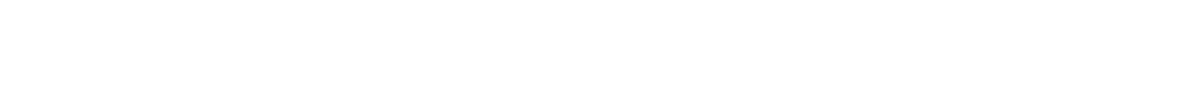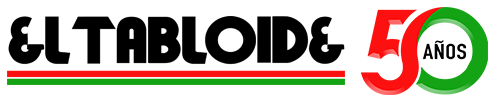Carece, como cada año, la expectativa frente al aumento del salario mínimo, resultado de una negociación tripartita entre gremios, sindicatos y Gobierno. Este proceso obedece a un largo periodo de discusiones en las que se analizan variables como los costos, la inflación, las tasas de interés y otros aspectos relacionados con las finanzas públicas y, especialmente, con el sector privado empresarial, que al final es quien asume el mayor peso de la escalada salarial.
Existe un consenso generalizado entre la gente del común sobre el valor real del aumento. En el discurrir callejero, a ello se suma la favorabilidad, positiva o negativa, que se tenga frente al Gobierno de turno, y se sostiene, a veces con demasiada ligereza, que el incremento “no sirve de nada” cuando, de manera casi inmediata, se presentan alzas en los bienes de consumo durante los primeros meses del año siguiente.
Paradójicamente, este año se ha registrado un relativo crecimiento del empleo, una noticia que sería bienvenida si no fuera por el escaso poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, la mayor preocupación radica en que detrás de esas cifras alentadoras se esconde una dura realidad: el empleo informal, que según el DANE ya alcanza el 55 %. Esto evidencia un desfase profundo y delicado, pues este segmento no está cobijado por el aumento salarial, lo cual resulta totalmente contradictorio si se tiene en cuenta que la discusión se centra únicamente en la población empleada de manera formal.
A esa masa del 55 % no hay quien la represente en la mesa de negociaciones y, aun así, el eventual incremento del salario mínimo sí termina afectando su bolsillo, debido al aumento en los costos de insumos, tarifas, tasas y pagos, que suelen crecer en proporción similar.
De allí se desprende la urgencia de un proyecto de ley que facilite el ingreso de los trabajadores informales a la formalidad, mediante incentivos, simplificación tributaria y un acceso real a la seguridad social. Solo así se ampliará la base de contribuyentes y se fortalecerán los ingresos del Estado, permitiendo al mismo tiempo la generación de más empleo formal. Se trata de una legislación de cambio estructural profundo que el país necesita desde hace muchos años, si de verdad se quiere avanzar hacia la justicia social.
Resulta igualmente conveniente que se aplaquen los ánimos propios de la actual campaña electoral, para evitar que la mesa de negociaciones se contamine con motivaciones politiqueras de última hora. El aumento salarial debe analizarse de forma técnica, justa y responsable, teniendo en cuenta el interés general del país. Mirar únicamente al 45 % de la población formal no es suficiente, por más que se quiera demostrar lo contrario, pues la pequeña y mediana empresa, tradicional generadora de empleo, podría verse desbordada por un salario mínimo por encima de sus capacidades. Ello traería como consecuencia la reducción de puestos de trabajo, el aumento de la informalidad y la prolongación indefinida del problema.
Como dice el refranero popular, “seguiremos los mismos con las mismas”: un Gobierno presentando cifras poco satisfactorias y una pobreza que avanza lentamente, pero con paso seguro, mientras se intenta mostrar un empleo disfrazado de crecimiento real, sostenible y duradero.