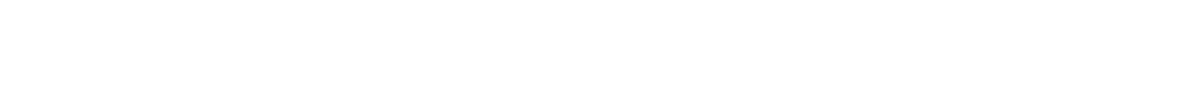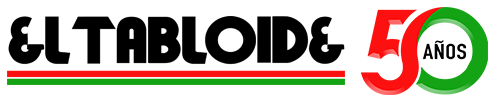Al escribir esta última crónica del 2024 pienso en cuan doloroso me ha resultado su trascurrir.
He enterrado a amigos muy entrañables que hicieron posible mi existencia con su afecto y su apoyo incondicional. Fueron tantos y tan seguidos que oí aletear el ángel de la muerte.
Pero fue también un año en donde las maluquerías hicieron mella en mi anciana humanidad.
La hiperacusia me espantó de los murmullos y a más de obligarme a usar unas orejeras de burro viejo me retrajo del gozo cotidiano. Los males hepáticos y del colón me hicieron completar un año más sin beber las champañas que tanto disfruté antaño y siguieron negándome la posibilidad de volver a comer las frituras inigualables de las Chapetas tulueñas.
La pérdida de visión me llevó al quirófano y allí, como en la silla odontológica, me estorbaron peligrosamente mis excesos de carga electrostática para advertirme que no por ser un extraño dinamo puedo liberarme del deterioro físico de todo octogenario y más bien obligar a mis médicos a aceptar la vulnerabilidad que poco a poco me inunda.
El año entrante aspiro a llegar a la cumbre de la senectud esperanzado como adolescente en que mi novela inédita, EL PAPAGAYO TOCABA VIOLÍN sea acogida por mis lectores con el entusiasmo conque la he escrito lentamente.
Está programado que haga parte desde el 26 de enero de una serie de Telepacífico donde 10 estudiosos de mi vida y obra conversamos sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer.
Y, como si fuera poco, debo cerrar mi Biblioteca Gardeazábal, que ha recogido una docena de mis títulos y lo haré con EL PRISIONERO DE LA ESPERANZA, un ensayo hostigante para quienes habrán de aceptar o refutar cuando ya me haya ido mi teoría sobre la evolución de esta patria colombiana que tanto venero.
Aspiro, eso sí, contar con su compañía desde el 10 de enero cuando estas crónicas reaparecerán. Mil gracias y Felices Fiestas.