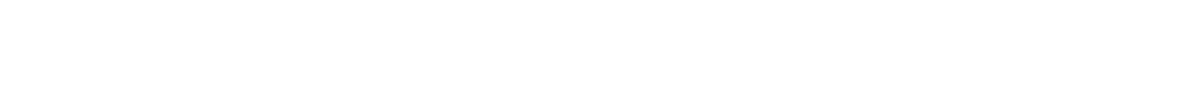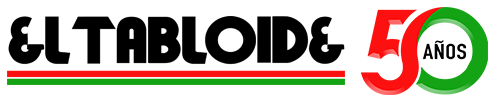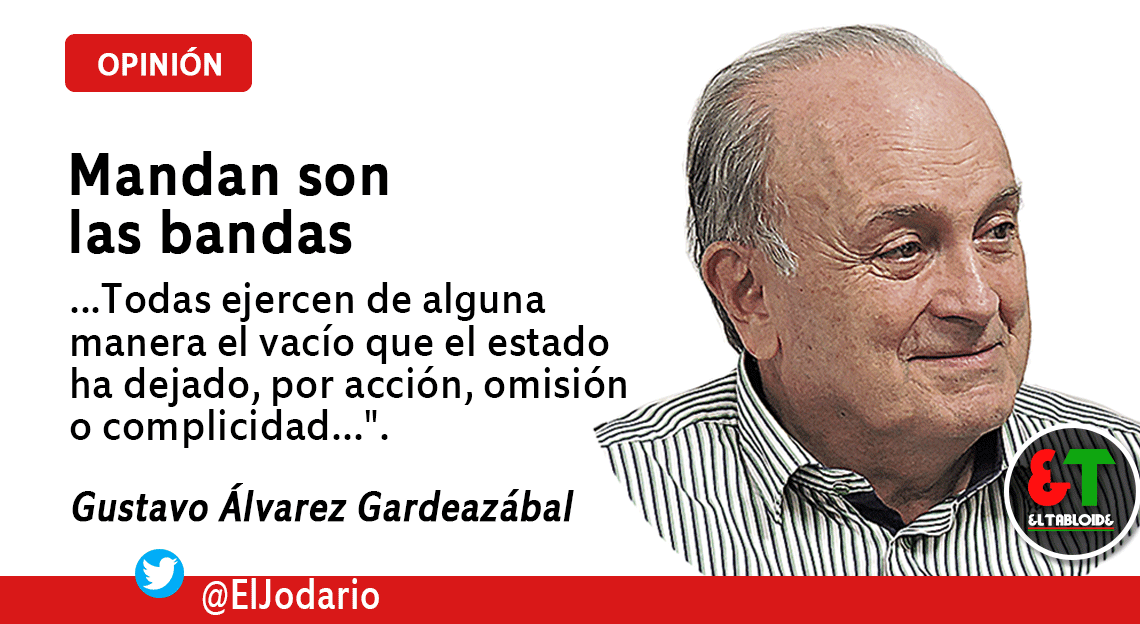Colombia es una república constitucional donde la guardia de sus instituciones y el cumplimiento de las normas vigentes y del respeto ciudadano residen, al menos teóricamente, en los cuerpos uniformados, ejército, policía, armada y fuerza aérea.
Sin embargo, el desdén o el mal trato, o lo que es peor, la mala imagen de esas instituciones, ha terminado por ceder el dominio del estado en muchas regiones (territorios, los llaman ahora) y en gigantescas barriadas de las ciudades de más de 200 mil habitantes.
Quienes los han reemplazado irónicamente en la custodia del estado de derecho son las bandas armadas, que ejercen el poder en muchos kilómetros cuadrados del Catatumbo o del Guaviare, pero sobre todo en Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Bogotá. Son esas bandas, jerarquizadas piramidalmente en Medellín, Barranquilla y hasta Tuluá.
Y multifacéticas en Cali, Bogotá y Cartagena. En la capital antio-queña los gobernantes han llegado por debajo o por encima de la mesa a cuadrar el régimen de los combos, sus áreas geográficas de influencia y la tolerancia a sus extorsiones y mandatos. Pero en todas partes mandan las bandas.
O las antiguas gaitanistas, ahora del Golfo, que dizque manejan centenares de municipios pequeños en 11 departamentos o las bandolas que representan las antiguas disidencias de las Farc o la de la Inmaculada en Tuluá.
Todas ejercen de alguna manera el vacío que el estado ha dejado, por acción, omisión o complicidad. Y muy colombianamente, los habitantes de esos territorios o de esos barrios han terminado por adaptarse a ellas, a su régimen de extorsión como el de los combos de Medellín o los vendedores de frutas y cilantros en Tuluá.
Es el reconocimiento tácito de que ni policías ni soldados representan al estado porque con la esperanza de la paz total todos quedaron con la opción ser bandas respetadas por la misma ley que se saltaban.