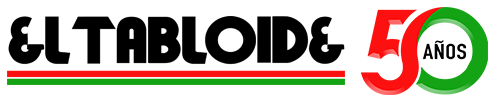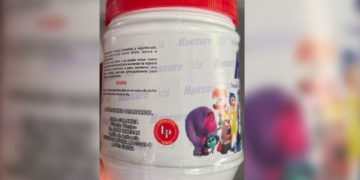Desde que somos niños deseamos tener la atención puesta en nosotros y, a medida que vamos creciendo, descubrimos que querer estar siempre bajo la luz del reflector no es algo que deba llevarnos a opacar al resto; el conflicto existe cuando la soberbia no nos deja ver eso.
Ser el centro tienta y resulta gratificante, ¿pero realmente lo vale? La cuestión es elegir entre ser grande o agrandarse, porque sea en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en nuestro hogar o en la calle, todos merecen la misma oportunidad de ser tratados con respeto, independientemente de sus capacidades o condiciones.
El pensar que por X o Y motivo somos más importantes que el resto o que nuestra opinión tiene más valor, no nos da el derecho de humillar y aplastar a las demás personas, pasar por encima de alguien es una de las más grandes degradaciones, seamos humanos para reconocer que el valor de una persona no está en un título, una cuenta bancaria, un puesto, carrera o apariencia física, el valor se mide en la integridad presente en acciones e intenciones.
Un antiguo proverbio italiano dice: Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja, porque, aunque pensemos que al llevarnos a quien sea por delante hará que consigamos toda la atención y beneficios que queramos, la verdad es que lo único que quedará de eso es un montón de ceniza sin valor, memorias deshonestas y una figura petulante en lugar de nuestro reflejo en el espejo.
Brillar por nuestra arrogancia es lo mismo que permanecer a oscuras siempre, el verdadero resplandor, la verdadera grandeza es la que se lleva por dentro, es esa convicción de querer que alguien más tenga la oportunidad de cumplir sus objetivos y alcanzar su felicidad.
Pequeñas acciones como enseñar al que lo necesita, alegrarnos por los logros ajenos e inspirar en lugar de doblegar, son aquellas que mostrarán un auténtico brillo: La humildad.