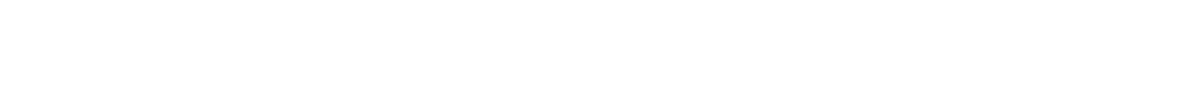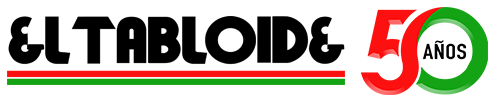Prohibir ha sido un instrumento para gobernar y dizque poner orden. Lo heredamos los países estructurados por la Iglesia Católica, como Colombia.
Pero no han bastado 500 años de la conquista española de estos territorios para que seamos capaces de valorar que detrás de toda prohibición siempre ha llegado la ilegalidad.
Gobernantes de todas las épocas se han enfrentado a lo que pueden calificar como ilegal, así tal denominación resulte cuando no injusta por lo menos ilógica.
El lío en que anda metida ahora la Corte Constitucional porque los tres grandes departamentos productores de licores prohibieron la venta del aguardiente Amarillo de Caldas, y decretaron su ilegalidad, hace parte de esa herencia.
Pero, por estos días, ha vuelto a repuntar la reacción que origina otra prohibición.
Un paro de trabajadores del campo que los medios de comunicación presentan como paro campesino, ha terminado por dejar visible la unión que en el fondo tienen tanto los mineros artesanales, tildados y perseguidos por ilegales, pero tan campesinos como los trabajadores del agro a quienes les están aplicando la dureza de una ley que delimita las áreas de cultivo en busca de un presunto equilibrio de protección ambiental.
Hoy están paralizadas vías fundamentales como las que llevan a Medellín desde el occidente y las que permiten el tránsito en el oriente colombiano entre Bucaramanga y Cúcuta.
Quienes protestan de esa manera son gentes que no han vivido en las ciudades y no quieren irse de la tierra, la mina o el río donde siempre han trabajado, así lo prohíban los señoritos de los escritorios bogotanos para proteger la pureza del oro o de las aguas.
No ha habido forma en décadas que les den títulos mineros a esas gentes que braman desde la lejanía. Permisos y títulos son para los dueños de la grandes mineras que dizque pagan impuestos.
Y las áreas delimitadas para salvar el agua de las ciudades lo que consiguen al final es que sigamos importando la comida y no consumamos las del campo.