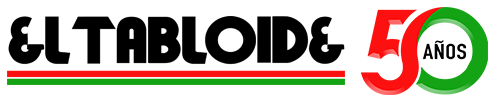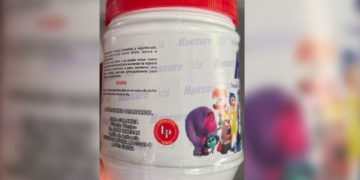La calle, como un río de metal es una pesada lumbre ahogada por el frío; la ciudad húmeda se duplica en los charcos.
Un viejo árbol cae como un fruto maduro sobre una casa vecina. Las azoteas se convierten en fuentes de agua diáfana y fresca, tallada en la fría baldosa como un dibujo al carbón.
La gente pasa y pasa, pasa el motorista, el mensajero, un policía, pasan los ancianos, los niños, los estudiantes, los bomberos, unos van, otros vienen, unos con prisa, otros con calma, da igual.
El agua serpentea desde el cielo, baña las calles, los árboles, las flores, las casas… Incluso se filtra entre puertas y ventanas y sin el consentimiento de sus moradores moja enseres, muros y ropa.
En fin, de esta tormenta no se escapa ni el perro ni el gato. Librarse de estos bravíos torrentes requiere la acción conjunta de los vecinos, quienes con escobas, palas y tarros, con desespero procuran vaciar las impensadas piscinas.
Los resignados peatones se diluyen con sus pesadas ropas, cargadas de lluvia y buscan un temporal refugio bajo las ramas de un árbol o del alero de casas vetustas.
Pasa la tarde, pasan las horas, pasa el calor, ¿pasa la vida?, la lluvia no cesa. En mi casa inundada, mis hijos les dicen a un par de gatos inquietos, que no pasa nada.
Se esfuma el lunes 27 de marzo, pero el invierno se queda. Varias regiones del Valle del Cauca, entre ellas Cali, Guadalajara de Buga padecieron y siguen soportando los embates de la furia del agua, que sin piedad rompió tubos, derrumbó árboles y partió también el silencio de la tarde y buena parte de la noche en dos tajos de soledad, que al decir de Isabel -no la musa del famoso monólogo que escribió Gabriel García Márquez-, sino de mi querida esposa, una hermosa mujer a quien honro con el título de esta columna, para quien la tormenta del 27 de este mes de marzo, ha sido una de las más feroces que ha afrontado la Ciudad Señora en las últimas décadas.
Desde luego, el escenario descrito cabe para muchas otras zonas del país que sufren la fuerza devastadora del invierno.