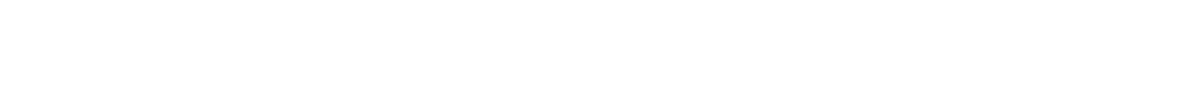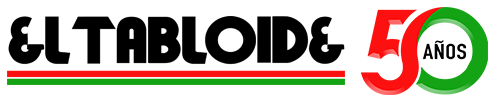Cuando hacía campaña para ser gobernador del Valle hace 27 años conocí a Alonso Garcerá, un fotógrafo aficionado que me tomó unas instantáneas, como así se llamaban, en el Parque Caycedo.
Desde entonces él ha seguido apareciendo, con una mujer o con la otra, en todos los eventos que realice en Cali y, de vez en cuando para visitarme de paso al santuario del Divino de Ricaurte.
Y tanto en Cali como cuando va a peregrinar, siempre me trae un ramo de flores amarillas.
La semana pasada, en la estruendosa presentación que hice de la reedición #13 de mi novela El Último Gamonal en la Feria del Libro, él estuvo allí con su ramo de amarillas y yo entré con ellas en la mano.
Alguno de los asistentes preguntó por qué siempre iba florecido a dictar conferencias y ante cámaras dije lo hacía porque aspiraba que cuando me vayan a enterrar en mi mausoleo del Cementerio Museo de San Pedro en Medellín, me inunden de flores.
Como tengo un sentido muy claro y quizás poco común sobre la muerte y he sido cultivador de plantas desde muy chico y orquidiota desde hace más de 60 años, me fastidian esos obituarios y avisos fúnebres donde los deudos invitan a las exequias pero ponen como condición un “por favor no enviar flores. Ayude al Hospicio X”.
La gloria y la muerte siempre han estado a lo largo de la vida de la humanidad acompañadas de flores. Las religiones han usado y abusado de ellas. Los triunfadores en Oriente y Occidente reciben collares de flores.
Los ataúdes son bañados en los colores y las frescuras de las flores. Pedir entonces que el día que yo muera y lleven mi cadáver a reposar a lado de Jorge Isaacs y Tomás Carrasquilla me inunden de flores no es ni llamar al demonio ni pedir la presencia de los ángeles.
Es un capricho de quien ha sembrado una orquídea y esperado años hasta que florezca. O el vano deseo de un iluso que aspira cuando esté muerto mirar su funeral través de una ventanita desde la otra vida, en la que no creo.