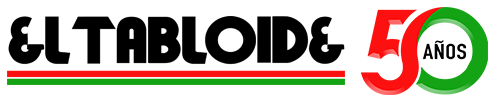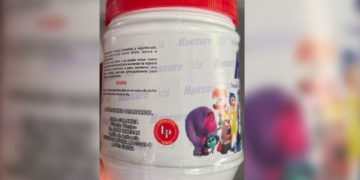En marzo de este año recibí la carta de invitación al XXVII Encuentro Iberoamericano de Escritores, que se cumpliría del 13 al 16 de octubre. En la misma se me anunciaba que mi nombre estaba postulado para ser considerado “Huésped distinguido” por el ayuntamiento salmantino.
Un mes más tarde apareció un flayer en el que se formalizaba que la poeta panameña Giovanna Benedetti y yo habíamos sido designados con tan alta distinción, que se entregaría en ceremonia especial el 14 de octubre, un día después de iniciado el certamen.
Con estas gratas expectativas viajé a la ciudad que lleva ocho siglos acumulando sabiduría y que por tal motivo es uno de los lugares de mayor tradición cultural en el continente europeo.
Para cualquier persona, que tenga que ver en su actividad diaria con el uso correcto de la lengua, es un halago poder conocer y disfrutar de una ciudad y de una universidad que desde el siglo XVII coincide con el Siglo de Oro de las letras españolas.
Nombres como Francisco de Vitoria, fray Luis de León, Francisco de Salinas, Miguel de Cervantes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Luis de Góngora, Mateo Alemán, Vicente Espinel, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca o Lope de Vega, podían fácilmente cruzar al visitante en cualquier calle salmantina.
Por ello y por la belleza de su reflejo dorado, la ciudad del Tormes fue declarada por la Unesco en 1988 como Patrimonio de la Humanidad.
Entonces, ¿cómo no agradecer al poeta Alfredo Pérez Alencart, creador y alma del Encuentro, su deferencia al incluirme en la nómina de invitados, que una vez los conoces y escuchas comprendes sus altas calidades como poetas y como seres humanos? Vincularse a este rito comunitario con la palabra poética, es lograr una fraterna familia de juglares, generosa y solidaria.
Tal vez, la poesía no te salve de enojosos tropezones, pero te resguarda de que los mismos te amarguen la alegría de unos luminosos abrazos.