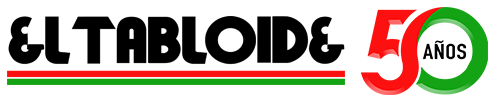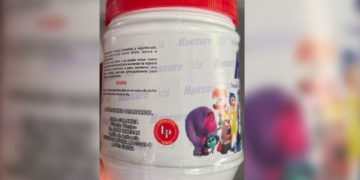Mientras escribo estas líneas, afuera en el jardín, oigo el canto de un pájaro que me llama la atención.
No me lo pienso dos veces y salgo muy rápido para verlo. Ahí está, escondido entre las ramas de un árbol, creo que es un pechirrojo.
En cuanto me descubre, el animal se calla. Sus ojillos negros me observan, no sé si con más curiosidad que cautela. Al poco, decide que no debo de representar un gran peligro para él y reanuda su armonioso y agudo canto.
Me siento cerca del árbol unos minutos, con cuidado de no asustarlo, y observo los pequeños movimientos de su cabeza, lo mucho que abre el pico cuando canta, así lo hace la cacatúa que me regaló mi amigo Héctor Fabio Silva, y como lo hacen los buenos cantantes de ópera.
Me pregunto qué sentirá posado en su rama, observándolo todo desde arriba, con la certeza de que en cualquier momento puede echar a volar rumbo a otro árbol, a otra rama, a otro cielo. Cierro los ojos y desaparezco en ese canto perfecto, en sus pausas, que me dejan oír el silencio, solo teñido de vez en cuando por el ladrido lejano de un perro y el canto del gallo, desde las cuatro de la mañana, que tiene mi vecina María Luisa.
Vivo en un sitio en el que el canto de los pájaros está muy presente, y el simple hecho de salir a pasear y poder oír su trino hace que mis días sean más bonitos.
Me gusta observar sus movimientos, su plumaje… Los pájaros aportan sencillez, y a mí me aportan presencia.
Mi mente se queda vacía de pensamientos y solo estoy yo y el ave. Nada más.
Después de unos minutos de observar al pechirrojo, hasta que al fin se cansa y alza el vuelo, no puedo estar más de acuerdo con la vida de los pájaros, sobre su libertad, aunque ellos tampoco escapan de los peligros.