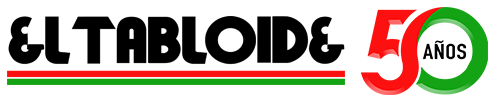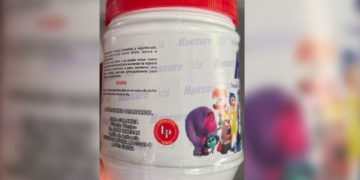El pasado domingo un nutrido grupo de sus viejos amigos, otro más notorio aun de quienes fueron miembros de mis gabinetes como alcalde, me acompañaron a decir adiós a un personaje demasiado tulueño, demasiado vertical en sus actitudes y sobradamente leal como fue Hernando Vicente Escobar.
Durante 36 años, desde cuando fui alcalde por primera vez en 1988, Hernando Vicente fue el ayudante mayor de mi oficio de escribir, como alcalde, como gobernador, pero fundamentalmente como escritor.
El fue el digitador de todos los libros que desde entonces escribí y publiqué. Como tal entonces, con la misma facilidad y respeto conque me corregía las fallas protuberantes en que caía con mi narrativa desbocada, se carcajeaba apuntalado con humor sarcástico y su sapiencia cultural.
Hubo muchas cosas de él que nunca contó y que yo preferí no insistir en averiguar. Con la dignidad de monje trapense, abrumado por el perfil del benedictino, vivió los últimos 50 años de su vida con su padre y sus tías solteronas y cuando uno a una les llevó hasta el cementerio, se quedó solo en la frialdad de su casa del Alvernia. Sabía de montajes digitales y de impresos antiguos y modernos.
Escribió y publicó más de un folleto promocional y nos dejó un hermoso libro «Recuerdos Tulueños” que lo entronizó como lo que siempre fue: un testigo excepcional de una ciudad que amó y defendió con ahínco. Glotón excelso, evitó con magia su diabetes y le mamó gallo a sus riñones averiados y a la creatinina para poder seguir saboreando los platos de aquí y allá. Acatando su postrera prohibición, me abstuve de hablar en su funeral.
Ahora que siento dura su ausencia pienso que él sabía que no podría haberlo hecho porque hubiese estallado en ese llanto contenido que estoy guardando desde cuando me dijo que su tumor era canceroso pero que se iba a someter a la esperanza inaudita de la quimio. No podía oponerme. Era su vida y la afrontó como mejor creyó que debía hacerlo.