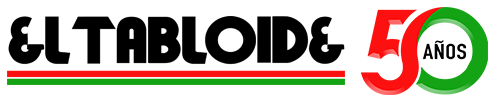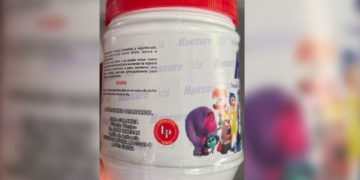La situación en el Tuluá de mis novelas, en el terruño donde me eligieron dos veces como su alcalde y donde no he querido perder mi arraigo, se complica más cada día. La batalla en la que está enfrentado el alcalde Vélez con la increíble banda de La Inmaculada, desde antes de ser elegido, no ha cesado.
Quizás haya empeorado. El asesinato el pasado fin de semana de otro concejal de la ciudad, y de una funcionaria minusválida, muy querida y respetada, ha vuelto a poner a Tuluá frente al paredón de su ignominia y anuncia el inminente derrumbe de la valentía y la solidaridad que podría esperarse de una población que ha resistido todas las guerras.
Todos sabemos que al alcalde le quemaron hace un par de años la maquinaria amarilla de su negocio particular de construcciones. Todos sabemos que han sido muchos los muertos por ponerse de valientes y no pagar. Hasta el policía o el fiscal con menos olfato sabe que la organización criminal es hábil y competente y que automáticamente reemplaza a quienes detienen o procesan así sean tres, doce o veintiuno, como sucedió la semana pasada.
Y además que a quienes sospechan de ayudar a la Policía y la Fiscalía denunciándolos les han cobrado sus vidas por ventanilla. Eso le pasó al paisa Vélez Restrepo, el mayorista de verduras la semana pasada. Eso parece ser que le cobraron al concejal asesinado el viernes, quien era dueño de un prestigioso granero. Es muy caro el costo que Tuluá y sus gentes pagan por soportar esta batalla entre el alcalde y la banda.
Ahora le cobran con la suspensión de su tradicional Fería Anual, que cumpliría 70 años el mes entrante. Pero más costoso resulta haber perdido la fe en sus gobernantes, la esperanza en el futuro y avizorar que hasta los cojones que nos han distinguido se diluyen.