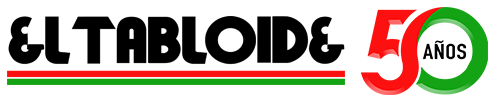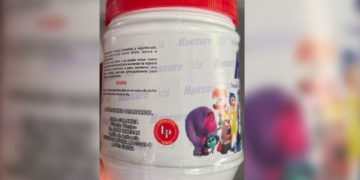Hace unos días, mientras intentaba conciliar el sueño, llegó a mi sitio de residencia una mujer que, de forma angustiosa, ocaba la puerta principal al tiempo que pronunciaba el nombre de una persona que reside en el mismo bloque de apartamentos.
La verdad es que pocas veces se toca a la puerta pues cada arrendatario porta las llaves para ingresar, pero al notar el desespero que mostraba la mencionada dama, decidí abrirle y de inmediato me dijo que estaban hace rato marcándole al celular de “Lau”, quien no contestaba. Tan pronto ingresó y golpeó la puerta del apartamento, la joven respondió y, como se dice coloquialmente, a la señora le volvió el alma al cuerpo.
Quizá usted se preguntará qué tiene que ver este tema tan doméstico con una columna de opinión, pero debo decir que ese episodio me permitió corroborar el grado de tensión y temor que hoy impera en la sociedad y mucho más al presentarse noticias como las de jóvenes vilmente asesinadas en la ciudad de Medellín por quienes serían sus compañeros actuales o momentáneos.
La angustia de la amiga y compañera de trabajo de “Lau”, quien entiendo labora en el sector salud, es igualmente una prueba fehaciente de la paranoia generalizada en la que hoy nos encontramos y que se extiende a todos los niveles de la sociedad donde la desconfianza es el común denominador y que nos obliga a tomar acciones preventivas para evitar algún riesgo con nuestros seres queridos e incluso con los amigos más cercanos.
Este episodio sacado de la cotidianidad me trasladó al sentimiento que me genera cada que mi hija, que está haciendo tránsito hacía la adolescencia, me solicita permiso para salir con sus amigos y quiero saber la hora de salida, llegada, con quién va, en qué vehículo se desplaza, entre otros asuntillos. Aunque hago el ejercicio de no ser posesivo, debo confesar que siento un gran alivio cuando sé que ya está en casa de nuevo.